Capítulo 32
Capítulo 7
Lentamente españoles y criollos van haciéndose dueños de las tierras, el agua, los animales y el bosque. Vencidos, los tonocoté, lules y algunos que otros comechingones, apelan ahora sólo a la rapiña para sobrevivir. De ser pueblos con economías sustentables, pasan a ser parias, perseguidos. No pueden estar demasiado tiempo en un lugar: son alcanzados por la “civilización”, que para ellos significa sólo dolor, deshonra, muerte.
Más tarde serían convertidos en mendigos. Aplicando los conocimientos que la racionalista Europa ha dotado a los hombres blancos, estos engañan a los aborígenes, prometiéndoles una y otra vez trabajo, dignidad, vivienda. Promesas que no cumplen.
Y luego los injurian: como en aquella descripción despectiva que hace Di Lullo de sobrevivientes aborígenes, quienes luego de haber pactado con el gobierno la paz bajo condición de trabajar en las estancias, son bestialmente explotados y luego expulsados de ellas. Entonces peregrinan a Santiago, a solicitar al jefe blanco sólo que cumpla con lo prometido: sólo le piden trabajo. La descripción que hace Di Lullo nos provoca vergüenza ajena, por lo racista:
“Unos cien indios fueron ocupados en la construcción de acequias, otros en el desmonte y destronque de la estancia «La Danesa», pero su trabajo no rendía ni el valor de los alimentos consumidos” dice, haciéndose portavoz de los opresores, “pues, aparte de ser flojos para la pala y el hacha, eran glotones en exceso. Y como consecuencia de ello fueron despedidos y la mayor parte se internó en el bosque, reintegrándose a la tribu”.
Continúa Di Lullo: “Quedaron algunos pocos entre nosotros, los cuales, en 1904 formaron grupos y se dirigieron a entrevistarse con el Gobernador de Santiago del Estero D. Pedro Barraza. Recorrían la larga distancia a pie, con un pantalón por toda vestimenta, el busto y los pies desnudos, los cabellos lacios, negros y largos atados en la nuca y la piel cobriza del torso tornasolada y brillante. Algún tiempo después se les vio volver con la promesa de procurarles trabajo y vestidos con camisas y chaquetas viejas de la policía. Nunca más se acordaron de ellos. Y se dedicaron a juntar huevos de las aves silvestres, cueros de los animales que cazaban y los entregaban en trueque por algunos litros de alcohol o chucherías, con lo que creían haber hecho un buen negocio, pues, luego reincidían trayendo flechas, arcos y lanzas que cambiaban con mercaderías en los boliches de la zona”. *
Los españoles, combinando la fuerza con la astucia, habían venido conquistando América Indígena desde México hacia abajo durante dos siglos, lo cual había sentado pautas. Una de ellas era aprovechar los sistemas económicos productivos de los indígenas, cuando les parecían convenientes a sus intereses. Así, utilizaban con frecuencia las infraestructuras poblacionales de los habitantes originarios, fundando pueblos pseudo europeos donde antes habían existido comunidades aborígenes.
Es evidente que los predios del lugar que hoy denominamos Las Trincheras de Icaño, habían sido para los tonocotés un espacio simbólico central en su existencia. Su cercanía con el Río Salado, que incluso allí formaba numerosas lagunas y bañados, había hecho de esta parte de la región una especie de “ribera del Nilo” santiagueña, caracterizada especialmente por su gran fertilidad.
La hoya, que frecuentemente se menciona en la investigación antropológica sobre los tonocoté, era una ancha acequia, poco profunda y de unos 100 metros de ancho. Los aborígenes la excavaban ocupando una larga extensión –más de 100 kilómetros– a lo largo del río Salado, comenzando aproximadamente desde lo que hoy denominamos Malbrán hasta la altura de La Cañada, en el departamento Figueroa.
Esta era inundada naturalmente por el río, pero el agua se retiraba periódicamente, dejándola convertida en un espacio altamente fertilizado, en el cual se podían sembrar todo tipo de plantas alimenticias con magníficos rendimientos. También nos ha contado un español de “los pobladores indígenas, que sacaban peces suficientes para alimentar a todos”, recogiéndolos simplemente en la hoya cuando se retiraba el agua.**
Pueblo religioso con deidades ligadas a la agricultura, es natural entonces que este espacio haya sido, asimismo, ámbito de ceremonias cultuales o festivas. Debido a ello, la conquista de Las Trincheras por parte de los españoles, debió constituir el quiebre definitivo de la resistencia aborigen. Si no en lo formal, sí en su aspecto psicológico, ya que el invasor destruyó con esto el eje de resistencia espiritual de las comunidades fundadoras.
Una vez que hubieron instalado dos o tres explotaciones agrícolas, laboradas sin duda por prisioneros aborígenes, los españoles constituyeron un núcleo invencible. En parte por la inmensa superioridad de sus armas y recursos financieros, pero también por haberse constituido en dueños inexpugnables del “templo” tonocoté. Que estaba en donde hoy están Las Trincheras.
Los primeros asentamientos españoles en Icaño se instalan hacia fines del siglo XVI. Así, la del capitán Díaz Caballero, consignada en 1589 y establecida probablemente con extensión hacia la zona de Mancapa, donde se impuso el primer fuerte. Desde allí posiblemente los españoles fueron empujando a los tonocotés hacia el sur, para arrebatarles el espacio de Las Trincheras. Es posible que debido a ello, entonces, haya adquirido ese nombre –seguramente español–: donde los tonocoté celebraban antaño sus fiestas populares, los invasores celebrarían más tarde sus victorias.
Un acta del 25 de mayo de 1692, citada por el historiador Alfredo Gargaro, señala que desde tiempo atrás “existía un beneficio de 15 leguas por 3 (tres)” del que “era propietario Dn. Bernabé Ibáñez del Castillo”. Es posible que la propiedad de la viuda de Cerda, mencionada en padrones de 1717, tuviese mucho más de “8 indios” encomendados, como se ha consignado en el documento. Esto podría haber sido un ardid, para eludir una más onerosa gravación impositiva.
Debe de haber sobrevenido una puja denodada por el dominio de las Trincheras, y posiblemente recién hacia el siglo XVIII se logró un control español sobre ellas. Aunque los aborígenes no dejaron de reclamarlas, una y otra vez, por medio de lo que historiadores blancos llaman “malones”. Estos eran avances armados de aquellos aborígenes, expulsados de su propia tierra, y por lo tanto condenados a la indigencia, quienes buscaban obtener recursos para subsistir por medio de tales ataques. Debido a ellos, Icaño y toda la costa del Río Salado, no pudieron consolidar su establecimiento como región hispana hasta 1889. En tan avanzado periodo los aborígenes aún resistían, rodeando las poblaciones de blancos y mestizos, que avanzaban inexorablemente sobre sus antiguas tierras libres. Aunque su resistencia era ya sólo una especie de “piqueterismo” con flechas y lanzas, desesperado.
El moderno pueblo de Icaño empezó a formarse, pues, definitivamente en ese último año de los decimonónicos ochenta:
“Y en la que es hoy calle principal se levantaron, las casas de D. Antenor y D. Manuel Mansilla, la de D. Mauro Contreras, la de D. Benicio Rojas, la de D. Rufino Cisneros y la de D. Timoteo Pacheco. Un poco más allá moraban D. Celso Mansilla, D. Pantaleón Céliz y la familia Iñiguez y en los aledaños D. Wenceslao Gorosito, D. Clemente Rodríguez, D. Simón Contreras y D. Olegario Córdoba” según los primeros registros.
Se menciona en ellas al señor Mariano Palavecino, primero que construyó una casa en aquella futura urbanización, instalando, también, “una de las primeras atahonas”, hacia 1886.
Varias familias estaban asentadas en el famoso espacio sagrado de Las Trincheras, o sus cercanías. Junto a ellos, la selva, a la que alabaría más tarde, con sentimiento culposo, Ricardo Rojas ***. Más tarde, el ferrocarril iría llevando a casi todos estos vecinos, paulatinamente, a su vera, unos dos kilómetros al oeste.
Se describe a las primeras viviendas como “de adobe, la mayor parte”, de aspecto terroso “se confundían con el color de la gleba… Algunas tenían techo y piso de tierra apisonada y al frente ostentaban un corredor sostenido por gruesos horcones labrados de quebracho”. En la época en que el médico, hijo de inmigrantes italianos, Orestes Di Lullo visitaba Icaño ( hacia 1940) “Todavía quedan algunas de estas primitivas casas”, dice: “Se las ve ya viejas, con los muros chorreados y carcomidos, con el alero de la galería combado por el tiempo, con las vigas y cumbreras retorcidas y con el techo lamido por el viento, que sembró en él hierbajos y cactus y que la lluvia hizo germinar”.
Nos narra también, este argentino de primera generación, algo de aquellos tiempos, en que el combate era cotidiano, junto a la historia del Baqueano Pérez.
“D. León Kahn que lo ha conocido, me ha suministrado algunas noticias de su persona”, escribe. “Me ha contado que por el año 1870, antes de la construcción del ferrocarril Gral. Mitre, tuvo lugar en las cercanías de la actual estación Icaño el último malón de importancia de los innúmeros que efectuaban los indios de tiempo en tiempo.
“Fue un lunes o martes de Carnaval, cuando los hombres del poblacho habían ido a divertirse a alguna de las Trincheras, quedando solas las mujeres y los niños. Durante ese malón, los indios llevaron cautivas a varias mujeres y chicos, entre ellos a un niño, llamado Eugenio, y conocido luego con el famoso nombre de Baqueano Pérez. Cuando alcanzó la edad de 20 años, la tribu, entre la cual había crecido, aprendiendo su dialecto y sus costumbres, lo envió en calidad de lenguaraz al Fortín Tostado, donde se encontraba de guarnición el Regimiento 6 de Caballería de la Nación, encargándole hacer saber que la tribu deseaba someterse […]
“Después de largas negociaciones, Eugenio fue incorporado como Sargento en dicho regimiento y obtuvo la autorización, por parte del Gobierno de Santiago del Estero, para traer la tribu con la promesa de darle trabajo y alimentos. El Sargento Pérez, poco después, llegaba al frente de 350 indios y acampaba alrededor de la Laguna del Zapatero (parte integrante de la estancia Libertad, frente a Casares, sobre la costa del Río Salado)”. Y mientras esperaban que los blancos cumplan su promesa de proporcionarles trabajo “allí vivió el campamento de la pesca y de la caza”.
Algún tiempo más tarde pudo “distribuirse este plantel humano según las necesidades de la zona”. Unos cien indios fueron ocupados en la construcción de acequias, otros en el desmonte y destronque de la estancia La Danesa… Pero pasado un tiempo de ser súper explotados, fueron despedidos, “pues, aparte de ser flojos para la pala y el hacha, eran glotones en exceso”, según los estancieros.
Y aquí comienza la que sería una constante en la vida de los aborígenes bajo la dominación pseudo europea: cada vez resultan más oprimidos, explotados, engañados, hasta llevarlos hasta un grado de humillación que termina destruyéndolos, a veces física, a veces psicológicamente.
La mayoría de los aborígenes fueron utilizados por los estancieros y después abandonados a su suerte: “la mayor parte se internó en el bosque, reintegrándose a la tribu”. Tal como iba ocurrir después, miles de veces, con el hachero o trabajador golondrina santiagueño, que luego de ser trasladado como animal, usado en condiciones infrahumanas, regresaría con el cuerpo y el alma llenos de dolores, a buscar consuelo en “el matecocido y la tortilla de la mama”.
Enseguida describe Di Lullo, con desprecio insolente, su condición de “vagabundos, borrachos, trabajadores de a ratos, recolectores otra vez, como quizá lo fueran hace miles de años”.
Había surgido, por otra parte, una vil costumbre de la que luego se aprovecharían muchos mercaderes extranjeros: obligar a la gente humilde a entregar sus pequeñas producciones o artesanías, a cambio de artículos comerciales de muchísimo menor valor. Así, hasta el día de hoy pululan en el campo santiagueño comerciantes “hábiles” que obtienen tejidos u otras artesanías de gran valor a cambio de… harina, azúcar y yerba. Y luego las venden en Buenos Aires a precios que superan en 100 veces las mercancías provistas, que a su vez ellos han obtenido con provechoso costo al por mayor.
Sobre el Baqueano Pérez se cuenta que, ya convertido en un poblano más, habitó como asalariado cierta estancia en la vecindad de Averías “por 1907 o 1908, lugar donde moraba Doña Isabel Farías de Farías, a un kilómetro escaso de la estación, en un campo denominado El Descanso, que su suegro había comprado al Gobierno de la Provincia y que luego se dividió entre su esposo Gaspar Farías y su cuñado Bonifacio Farías.
“Doña Isabel tenía a la sazón 75 años y era la personificación de la vida de los fortines, pues nació y se crió en El Bracho. De rostro indio y porte elegante, vestía invariablemente de negro, una pollera muy amplia y muy larga, que barría el suelo al caminar y un rebozo del mismo color con que cubría sus cabellos blancos. Doña Isabel hablaba solamente el quichua.
“Tenía un centenar de ahijados y más de cincuenta criados que formaron hogar propio en torno de ella, a la que llamaban «mama señora» siendo frecuentemente visitada, por ahijados e hijos de crianza, los cuales al llegar hincaban una rodilla al suelo y juntando las manos le imploraban la bendición, que ella les impartía diciendo en quichua: «Que Dios te haga un Santo».
“Estas visitas a veces se prolongaban algún tiempo, pero los ahijados o criados no permanecían ociosos, sino cuidando y sembrando la tierra o dedicándose a los más diversos quehaceres: el hilado, el tejido, la cosecha, la vigilancia del ganado, la yerra, la confección de quesos y dulces, etcétera.
“Y para ellos Doña Isabel tenía una espaciosa cocina, dos ollas de hierro de 50 litros de capacidad cada una, infinidad de pavas y mates y una parrilla de dimensiones como no se han visto otras.
“Doña Isabel conocería allí al Baqueano Pérez, el mismo que muchas veces irrumpiera acaso en el Fortín El Bracho al frente de su tribu”.
Según se cuenta el hijo de Doña Isabel era un atroz asolador de indios. Durante una de sus correrías, cuando con un grupo de criollos atacó una pequeña comunidad aborigen de la zona “la partida sorprendió a los indios”, celebra Di Lullo, “que huyeron dejando a sus hijos, a uno de los cuales alzó Gaspar de los cabellos, a plena carrera y lo embolsó en la alforja, trayéndoselo de regalo a la madre”. **** La ruda mujer rebautizaría al indiecito como “Francisco”, integrándolo muy pronto a su numerosa servidumbre.
* Historia de Icaño. Quipu Editorial. 2007.
** Historia del Perú. Diego Fernández de Palencia. España, 1571.
*** El padre de Ricardo Rojas, Absalón Rojas, promovió el tendido de vías férreas en el territorio provincial. Y la venta de tierras públicas a empresas forestales. Con la llegada del ferrocarril comenzó la explotación de los bosques. En ese momento Santiago del Estero contaba con 10.792.200 hectáreas de bosques. Representaban el 10% del parque selvático argentino. El primer contrato de provisión de maderas se realizó en 1888, con la firma Francisco Monti y Cía., para proveer de 500.000 durmientes de quebracho colorado al ferrocarril Sunchales. Luego, comienza la instalación de los obrajes; lo cual llevaría, a la provincia, a perder casi completamente su reserva forestal.
**** Viejos pueblos. Orestes Di Lullo. Santiago del Estero. 1946.
***
En 1717 ya se encuentra el nombre de Icaño en padrones de la conquista europea, atribuyéndole propiedad sobre tierras e indígenas a la viuda de un capitán español, Josefa de la Cerda.
El ordenamiento colonial, continuado por los gobiernos independientes de Ibarra y los Taboada, colocó a la población de Icaño bajo el área jurisdiccional de El Bracho, dependiente a su vez de Matará.
La tradición antigua informa sobre las “trincheras” que fueron celebraciones aborígenes, efectuadas anualmente. Con el tiempo, se fue dando una hibridación: los aborígenes habían incorporado los caballos ─obtenidos de la población española─ y más tarde, los criollos adoptaron las celebraciones. Es muy posible que para los aborígenes tuvieran un sentido religioso, pues se encuentran en muchos de los actos que perduraron –ausentes en otras culturas–, una clara sugestión ritual. Posteriormente, ya en tiempos criollos, se las habría despojado de su sentido originario, asimilándolas al Carnaval. Según algunas versiones, al principio de la etapa criolla concurrían a las Trincheras únicamente los hombres. Con el tiempo –ya avanzado el siglo XX–, se abriría la participación a las mujeres.
Desde 1856 a 1867 el empresario de origen europeo Esteban Rams y Rubert intentó la navegación del Río Salado y la colonización de sus márgenes, con propósitos lucrativos. Luego de varios ensayos, sus enviados lograron llegar desde Santa Fe hasta el poblado de Navicha, desde donde no se pudo avanzar más. El propósito era llegar a Salta y desde allí hasta el Paraguay.
En 1870 el general Saturnino García, por entonces propietario de casi todos los terrenos locales, mandó efectuar un trazado urbano en el actual lugar de la estación de Icaño y le dio el nombre de Esteban Rams, en homenaje al negociante, de quien era yerno.
Aún hasta 1885, aproximadamente, se recuerdan enfrentamientos con aborígenes, quienes cada vez más debilitados, no sólo por la derrota militar, sino por su vacío existencial y el alcohol, igualmente secuelas de la dominación hispánica, fueron finalmente desapareciendo.
La tradición considera “poblador fundacional del pueblo” en esta etapa a Mariano Palavecino, quien durante la década de 1880 construyera una casa e instalase un molino en el espacio denominado Las Trincheras.
En 1889 se instaló el ferrocarril Buenos Aires y Rosario, y en 1890 lo hicieron el Central Argentino y el Bartolomé Mitre.
En 1889 se establece también la firma Barbel, Nuttall & Cía, poniendo un enorme aserradero para explotar los bosques vírgenes que entonces existían. Con los gigantescos motores que surtían al aserradero, se proveyó parcialmente de energía eléctrica a una parte de la población, y también se transportó agua para riego.
Comienza la depredación sistemática del bosque, dejando, en el transcurso de poco más de veinte años, lo que antes era una selva plena de vida animal, convertida en páramos desérticos y casi muertos. Un artículo de Cristóforo Juárez, en El Liberal, nos informa de que el joven Ricardo Rojas, a principios del siglo XX, se internaba en los bosques de Icaño, buscando inspiración para su obra inmortal: El País de la Selva. A simple vista puede apreciarse ahora lo que ha quedado de aquella Selva.
El aserradero de Barber, Nuttall y Cía se estableció “pocos metros antes de llegar a la actual casa de las señoritas Herrera”. Contaba con “elemento mecánico y personal especializado de origen inglés e italiano”. Los europeos se ocuparon de transmitir sus conocimientos técnicos a numerosos criollos contratados por la fábrica, que con el tiempo “resultaron hábiles quemadores de carbón”.
La empresa se lanzó, también, a “la explotación de durmientes de quebracho colorado, postes, rollizos, blancos y varillas”. Con los mismos motores que impulsaban sus gigantescas sierras, los empresarios “accionaban una bomba, con la cual regaban unos campos” donde hacían sembrar y cosechar alfalfa.
Además del aserradero, establecieron un comercio de Ramos Generales “para uso de sus numerosos obreros”. El primer panadero industrial de Icaño fue introducido por esta industria de productos forestales. Se trató de Lorenzo Ponci, italiano, quien, contratado por la empresa, llegó junto con los obreros del aserradero, en 1890, para proveer sus necesidades. “Este señor trabajó varios años haciendo el pan francés para abastecer a los obreros de la firma mencionada, en el año 1898 se independizó y estableció una panadería por su propia cuenta en la casa que es ahora de la familia Ganem. Murió en el año 1902, dejando dos hijos varones que más tarde fueron llevados y educados por el señor Antonio López Agrelo, en Buenos Aires”. (María A. de Abregú. Tribuna Libre, Octubre de 1966.)
El 18 de agosto de 1890 se designó al primer comisario policial de la localidad, Dn. José Lugones.
El 15 de Julio de 1891, la cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero dicta una ley, mediante la cual se designa a la urbanización, en forma definitiva, como “Icaño”, recuperando su nombre ancestral.
La primera escuela pública se abrió el 1º de Abril de 1891, con la concurrencia de 20 alumnos, que a fines de ese mes habían llegado a 51. Su fundadora fue la Srta. Trinidad Luna. Funcionó en un modesto edificio de adobe y ramas, cedido por los vecinos, en el lugar actualmente utilizado para las Trincheras. En 1899 es designada directora de la Escuela Nº 56 la Srta. Rómula Santillán, y por sus eficientes gestiones, el establecimiento es elevado a la categoría de “Elemental”.
El 30 de julio 1896 se creó la Sociedad de Beneficencia, con el propósito de construir un Asilo para pobres. También obtuvo recursos para el levantamiento del edificio escolar. Su presidenta fue Dña. Esilda S. de Nuttall.
En este periodo se establece, también, en Icaño, don Isaac Bercoff y su familia. Instalan una gran carpintería, que producía muebles de alta calidad para toda la Argentina. Paralelamente a esa construcción de diverso mobiliario, con la por entonces aún abundante madera, “se ocupaban de fabricar elementos para sulkys, carros, y herramientas rurales”. Fundan, asimismo, uno de los primeros establecimientos de espectáculo culto en la provincia, el cine-teatro Bercoff, que contaba a principios del siglo XX con 350 butacas. Además, desde su establecimiento fabril y comercial, los Bercoff proveían de electricidad a todo el pueblo, convirtiéndolo en uno de los primeros de la provincia que podía usar esta tecnología.
Las películas de Charles Chaplin eran seguidas por un nutrido público en Icaño, cada fin de semana. Un operador francés, apellidado Tinell, atendía la máquina. Luego de cobrar las entradas y cerrar las puertas, ya con la sala llena.
Películas con André Deed y Max Linder, Quo vadis? (1912) o Cabiria (1914) fueron vistas precozmente en Icaño.
Judith de Betulia, El gabinete del doctor Caligari (1919), y hasta Un perro andaluz, de Salvador Dalí y Luis Buñuel, fueron obras cuyas copias llegaron aquí, casi al mismo tiempo que en las grandes capitales del mundo.
La empresa familiar se expandió más tarde conducida por José y Benjamín Bercoff, bajo la denominación de Establecimiento Bercoff SRL. Aquella gran carpintería llegó entonces a proveer de muebles a establecimientos comerciales de casi todas las principales ciudades de la Argentina. Sus productos gozaban de un prestigio extraordinario, debido a su alta calidad.
Más tarde, ya hacia principios del siglo XX, llega Santiago Stone, de origen estadounidense, quien crea también un poderoso establecimiento industrial maderero.
Un inmigrante español, Mateo Rodríguez., instala apenas poco después de iniciado el nuevo siglo la primera farmacia comercial. Rodríguez había venido con su familia de Almería, directamente a Santiago del Estero porque un tío de su esposa que según sus descendientes era contador, vivía en Icaño. En 1910 se instala definitivamente.
Las familias que formaron las clases sociales más destacadas en Icaño fueron, hacia fines del siglo XIX, las de Antenor y Manuel Mansilla, la de Rufino Cisneros, las familias Rojas, Luna, Garnier, Córdoba y Herrera.
La actividad forestal trae una extraordinaria prosperidad a la región. Se levantan numerosos negocios, alrededor de las empresas, que contratan centenares de obreros, pues la obtención de los inmensos tallos de quebracho y otras especies forestales se hacía por entonces completamente a mano. Recién luego de haberlos obtenido, quitándolos de los montes a golpe de hacha, eran introducidos en los galpones. Allí, aún se continuaba el trabajo por medio de otros obreros con hachas, cuando se trataba de descortezarlos o trozarlos, para posteriormente recién elaborarlos con máquinas.
Centenares de hombres solían trasladarse incluso de otras localidades, acampando alrededor de las empresas forestales o integrándose a sus acantonamientos.
Pero iba a ser una prosperidad efímera. Iba durar, apenas, hasta casi alcanzar las tres primeras décadas, en el siglo XX. En parte, por ser las empresas compradoras, en general, inversiones extranjeras; principalmente inglesas o estadounidenses. Que, si bien instalaban estructuras productivas y un cuerpo gerencial, en Icaño, como en varias otras localidades santiagueñas, enviaban la mayor parte de sus ganancias fuera. Tampoco se producían bienes para crear un mercado interno, sino con el propósito de proveer, principalmente, a las compañías ferroviarias, en manos de capitales ingleses, y a grandes industrias de Buenos Aires u otras provincias y el extranjero. Se trabajaba, casi únicamente, como proveedores de materia prima. Cuando los grandes compradores -principalmente las compañías inglesas, constructoras de ferrocarriles y fabricantes de tanino-, decidieron trasladarse a otras regiones, con mano de obra más barata, e inmensa abundancia de selvas, como África, el flujo de ganancias comenzó, rápidamente, a derrumbarse, para Santiago del Estero.
Alberto Revainera escribía, en un cuaderno, sentado sobre una pequeña cama de la pensión de Icaño, donde pasaría aquella noche tibia del mes de mayo, en 1936. Había llegado por la tarde, como a las cinco. Era un viaje corto desde Garza: una media hora, en una camioneta Ford 1928; aprovecharía para cargar repuestos, para algunas máquinas enfardadoras, para los sulkis, piezas de hierro fundido y otros elementos para sus instalaciones agropecuarias, y algunos otros productos que únicamente se podían conseguir por entonces, en aquella ciudad. Cumplidas aquellas tareas, más una agradable charla con amigos, en el bar céntrico, mientras comía una cena liviana.
Escribía un temario para la reunión del día siguiente. A las ocho y media, con los agricultores y ganaderos de Icaño y su zona de influencia. Por el eterno problema del agua. Que no debería escasear en ningún lugar de la provincia, pues la atravesaban ríos caudalosos en toda su extensión. Pero que desde sus desembocaduras, constantemente eran contenidos con pequeños o grandes diques clandestinos. Y sus aguas desviadas por quienes ambicionaban aumentar su producción, sin importarles un pito de los demás.
Como presidente de la Sociedad Rural de Santiago del Estero, él debería llevar esos problemas ante la gobernación. “Ramiro”, escribió. Era el nuevo secretario del ministro, Dardo Espeche, con quien debería luego solicitar una audiencia.
En ese momento golpearon suavemente la puerta. Atendió.
Era una niña... Alberto se sorprendió...
-Buenas noches, señor -lo saludó.
-Buenas noches... -respondió-. Y como la muchacha se quedó callada, solo mirándolo, en silencio, le preguntó:
-¿Sí... qué desea?
-Me manda doña Vasilina, señor.
-¿Quién es doña Vasilina?
-La dueña...
-Ah... bueno, dígame.
-Me ha dicho que le pregunte si quiere que me quede esta noche con usté...
Alberto comprendió, pero sintió fastidio. Por ello preguntó:
-¿Que se quede conmigo? ¿para qué?...
La joven no contestó; bajando la mirada, se quedó allí, muy quieta, confundida. Era bonita, morena, típica criolla, mezcla de español con aborigen.
-¿Cuántos años tienes? -le preguntó Alberto.
-Dieciocho, señor... -murmuró.
Al empresario le parecieron menos, aunque no lo dijo; en cambio, volvió a preguntar:
-¿Tienes familia? ¿Padre, madre?
-Mi mami y un hermanito de doce años, señor.
-¿Y vos haces esto por dinero? ¿tengo que pagarte, si te quedas?
-A doña Vasilina tiene que pagarle señor.
-¿Y qué ganarías vos?
-Doña vasilina me da comida. Para mí y para mi familia.
Alberto se conmovió. Sabía que este tipo de abusos sobre las niñas aborígenes ocurrían, constantemente. Pero por primera vez le tocaba experimentarlo a él.
-Escuchá... -le dijo-. Te voy a dar un dinero. Para vos y tu familia. No para doña Vasilina. Quiero que vos se lo des a tu mamá. Y le digas que en mi estancia, en Garza, hay trabajo. Que tome el tren, con ustedes y que se vayan todos a vivir allá. Yo les voy a pagar un sueldo, para que puedan comer bien todos los días. Y compren ropa buena. Tendrán una casita para vivir, también.
-Me va a retar doña Vasilina, señor... -dijo la muchacha.
Alberto sacó de su bolsillo un fajo de billetes. Separó uno de cincuenta pesos y se lo dio.
-Tomá- le dijo-. Entregáselo a tu mamá. Con esto les va a alcanzar para comprarse tres boletos de tren, y para comer un par de semanas. Vayan a Garza. No te preocupes por doña Vasilina. Ya no la verás más.
La niña tomó el billete, y doblándolo en varios pliegues, hasta convertirlo en un pequeño cuadrado, lo apretó, dentro de su puño izquierdo.
-Vení, yo te voy a acompañar, hasta la puerta-, le dijo Alberto Revainera luego.
-¿Ocurre algo, señor? ¿necesita algo?-, preguntó una mujer alta, rubia, emergiendo de la cocina, al verlos avanzar por el pasillo de la pensión.
-Ocurre que esta niña viene a dormir conmigo y me dice que usted la ha mandado... -exclamó Alberto, con acento metálico.
-¿Que yo la he mandado?-se indignó la mujer, con acento extranjero- ¡Miente!, casi gritó. Y volviéndose a la muchacha, que bajaba la cabeza, efectivamente le espetó:
-¡Chinita mentirosa! ¡Diga la verdad! ¿Te he mandado yo?
-No grite señora- la cruzó nuevamente el empresario rural. -Lo que usted hace tiene castigos graves en nuestro código penal... no sé de donde es usted, pero si vive aquí, corre riesgo de pasar muchos años en la cárcel por trato ilegal de menores de edad...
-Soy ucraniana... -aseguró la mujer- pero yo no la he mandado, señor... ella le está mintiendo...
-No importa ya... olvidemos el asunto... yo no la denunciaré... pero, ahora, usted déjela ir tranquila, a su casa, y no la moleste más, en lo sucesivo. -Y volviéndose hacia la joven, indicó:
-Vete tranquila, hija. Vete a tu casa... dile lo que te he indicado, a tu mamá...
-Sí señor. Así lo haré-. E inmediatamente salió, con rapidez, perdiéndose en la oscuridad de la avenida.
-Señor, es un confuso, esto no pasa aquí, señor... -insistió doña Vasilina.
-Dejémoslo así... -contestó Alberto. Agregando luego:
-Por favor, mañana a las cinco y media téngame preparada una pava con agua caliente. Y necesito, también, leche, café, medialunas dulces, manteca y mermelada, para desayunar. Gracias.
Luego de lo cual, giró, para regresar a su habitación.




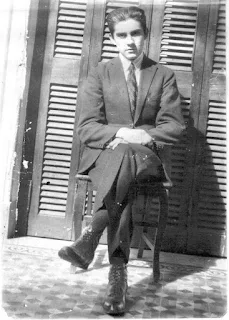


Comentarios
Publicar un comentario